
El cine musical cubano es una cuenta pendiente. Apena que un país con un acervo tan poderoso no posea obras de mayor dignidad, salvo las contadas excepciones.
Artículo publicado en el número 200 de la revista Cine Cubano, cuyo lanzamiento se efectuó en la sala Fresa y Chocolate del ICAIC el 6 de diciembre de 2016, y es cedido por su autor para su republicación en exclusiva por ELCINEESCORTAR.
![]()
Recuerdo con nitidez la aparición de aquel tráiler en la pantalla de un cine santaclareño. «Patakín (quiere decir fábula)”: aclaraban los créditos de aquella secuencia de números de canto y baile que anunciaban una suerte de regreso al musical en el cine cubano, tras varios años de desencanto y espera alrededor del género, salvado apenas por una serie de documentales, algunos notables, donde la música cubana se dejaba ver en pantalla a través de sus más consagrados intérpretes.
Era la década del 80, que merece un estudio aparte en la producción cinematográfica del país, dada la abundancia de lo filmado y los muy diversos matices de esos filmes, que iban desde una voluntad estetizante tan abrumadora como la de Cecilia (1982), hasta la chatura malamente hiperrealista de otros. En medio de todo ello aparece Patakín, dirigida por Manuel Octavio Gómez, con guión de Eugenio Hernández Espinosa, música de Rembert Egües, coreografías de Víctor Cuéllar, fotografía de Luis García Mesa y edición de Justo Vega.
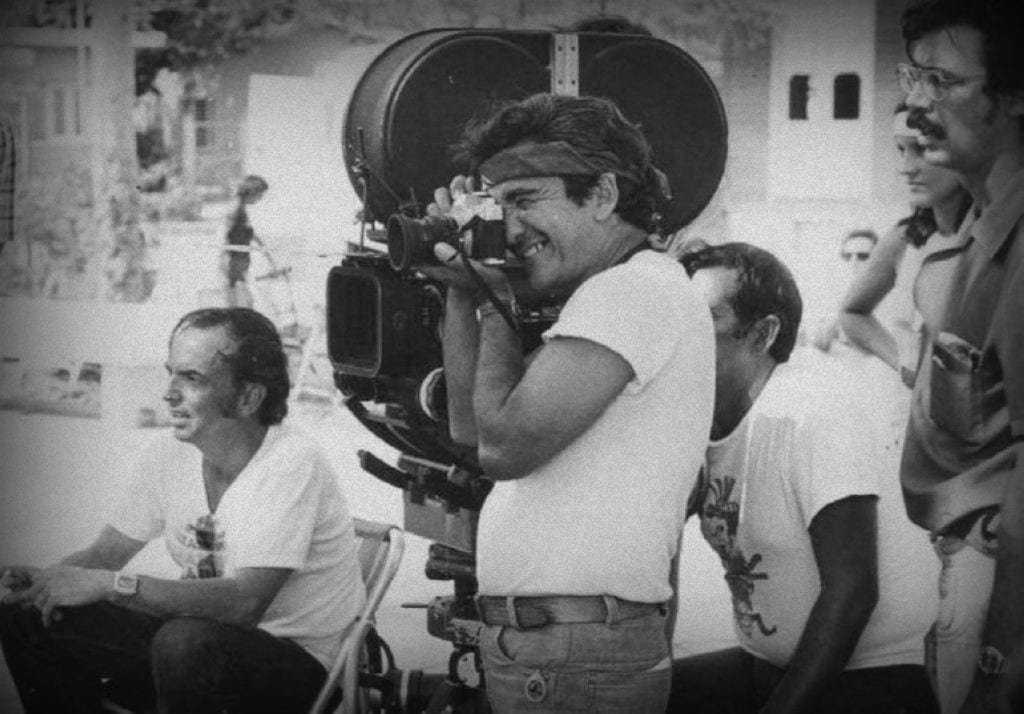
No se equivocan quienes la añaden a la lista de películas de culto producidas en la isla. Es difícil verla sin tomar ciertas precauciones. Y es por ello, también, que la propongo en estas páginas, como encrucijada hacia la dificultad que, para nuestro cine, el musical ha sido una y otra vez.
Con la llegada del sonoro, sucedió lo inevitable: la pantalla cubana se llenó de congas, maracas, guitarras y pasos de baile. La música popular acompañó la imagen turística de esas primeras producciones, y resultaba ineludible que entre escena y escena saltara una canción. Gracias a ello se conservan imágenes de algunas de nuestras más destacadas figuras cantando a Lecuona, Roig y otros compositores de valía. Rita Montaner fue la más afortunada en esas lides, protagonizando al menos dos filmes que la nostalgia deja ver sin demasiado remilgo: Romance del palmar, de 1935, y La Única, en 1952. Pero ya a fines de esa década otras voluntades iban exigiendo más, y prueba de ello es el thriller experimental Siete muertes a plazo fijo, de 1950 (en el que Maritza Rosales no pierde la oportunidad de bailar) y Casta de roble, de 1954, un drama de la sangre emplazado en el campo cubano.
La Revolución traería su propia música, y justamente, el nuevo cine que llegó con ella miró con recelo al musical, importado desde Hollywood con una carta de artificio y refinamiento costoso, que a muchos parecía inadecuado para la nueva circunstancia.
Lo verdaderamente asombroso es que a lo largo de toda la historia del cine cubano no se haya producido un filme que logre enlazar de modo sólido, en un mismo argumento, música, canto, baile y acción dramática. Lo más cercano y exitoso que se tiene respecto a ello es, por supuesto, La bella del Alhambra, el nostálgico filme de Enrique Pineda Barnet que reimaginaba, en 1989, la típica historia de una joven estrella en aquel famoso teatro de hombres solos, a partir del modelo que Sara Montiel y otras actrices del cine hispanoamericano impusieron entre los años 30 y 60.
Pero incluso La bella… (y este es uno de sus valores, pues logró refrescar todo un repertorio que estaba a punto de ser casi olvidado) está más cerca del concepto de revista que de un musical propiamente dicho, enhebrando canciones ya existentes en una trama que las toma o no, según quieren el director y el guionista, como puntos de apoyo o enlace entre sus secuencias. Es más bien un jukebox musical, como se dice para definir una obra de este tipo, diferenciándolas de aquellas para las cuales un letrista y un compositor crean temas completamente inéditos, relacionados en forma directa con la trama a desarrollar.
El nuevo cine miró con recelo al teatro en tanto fuente de posibles filmes, y de ahí viene esa tardanza en llevar a la pantalla obras que fueron éxitos en la escena de su tiempo, y que han debido esperar más de cuarenta años para llegar a la pantalla, con lo que de peligroso eso conlleva. El musical cayó en esa misma trampa. Y es curioso, porque, por ejemplo, vale recordar que en 1959 los actores sobrevivientes del Alhambra aún recibían aplausos en el Teatro Martí, y que una obra que incluía canciones era la más exitosa, con más de 150 funciones en la sala Hubert de Blanck de aquella Habana: Mujeres, dirigida por María Julia Casanova. En su elenco se destacaba María de los Ángeles Santana. Pero ni ella, ni otra de nuestras grandes vedettes, Rosa Fornés, serían consideradas para roles cinematográficos durante mucho tiempo.
Era obvio que la nueva directiva de este nuevo cine emergente no confiaba en el musical, y los trastazos que recibió el género en sus pocos ejemplos durante aquellos primeros años lo condenaron a ser cada vez menos frecuentados. La arrancada fue Cuba baila, de 1960, primer largometraje de Julio García Espinosa, a medio camino entre las producciones que México y la isla desarrollaron intensamente, y que tuvo entre sus guionistas a Alfredo Guevara y a Manuel Barbachano Ponce como productor, con supervisión de Cesare Zavattini, para un resultado poco atractivo a pesar de una escena de rumba cabaretera que vale lo suyo. La revista Fotogramas le dedica a ese filme el siguiente comentario que no creo sea del todo un elogio convincente: “El conjunto es algo indefinido pero posee el encanto de los productos hechos con entusiasmo.” Y ya sabemos a dónde el entusiasmo nos ha conducido en tantas ocasiones.
La coreografía de ese filme era de Alberto Alonso, responsable de lo que en la década del 60 sería el máximo intento por un cine musical criollo. Director del Conjunto Experimental de Danza, reconocido merecidamente por su labor, a un par de años antes de crear su celebérrima versión de Carmen para Maya Plisestkaya, estrenaba El solar, que fascinó a la bailarina rusa. Sobre un guion de Lisandro Otero se creó la puesta en escena titulada Mi solar, que también vinculó a figuras del Teatro Musical de La Habana y que ganó varios elogios, al punto de ser considerada para su versión cinematográfica, por vez primera en color, y dirigida por Eduardo Manet. La música era de Tony Taño, e incluía temas que se hicieron conocidos, como el del lavadero, o el dúo de la escoba. Sonia Calero compartía papeles con Roberto Rodríguez, Tomás Morales, Alicia Bustamante y Asseneh Rodríguez. Vale añadir que el vestuario es del destacado diseñador Andrés García, un nombre fundamental en nuestro diseño escénico.
Pero el rodaje de Un día en el solar se desarrolló en estudios, con un trabajo de cámara generalmente estático, que dependía demasiado de lo teatral. La influencia de West side story (Robert Wise y Jerome Robbins, 1961) ya había empezado a sacudir al musical de ciertas ampulosidades, demandando tratamientos menos edulcorados y la mirada a otras historias. El estreno, en 1965, añadió al color el empleo del cinemascope, pero ni siquiera eso logró seducir a los críticos. Creo que la copia que se conserva del filme, la misma que puede encontrarse en YouTube, perduró en los archivos de la Televisión Cubana, gracias a lo cual no se perdió definitivamente una obra interesante, que no llega a ser la joya que algunos han creído, pero que sí merece una consulta más reposada. El fiasco de la película sirvió de lápida al musical cubano, y a lo largo de los años 70 resulta imposible encontrar una pieza de intenciones semejantes en la filmografía nacional. Y es que los tiempos no estaban para música ligera durante aquel decenio.

Tal vez por ello el anuncio de que se daba luz verde al proyecto de Patakín resultó alentador para los amantes del género. El filme estaría en las manos de Manuel Octavio Gómez, un director experimentado (La primera carga al machete (1969) y Los días del agua (1971)), vinculaba a un dramaturgo de respeto y a una nómina de talentosos colaboradores. A él se debe, además, un documental semi olvidado que debería tenerse en mejor consideración: Cuentos del Alhambra (1961), en el que varias estrellas de aquel coliseo dejan un valioso testimonio. Su carrera, sin embargo, estuvo en declive en la segunda mitad de los 70, y a decir verdad, ya no se recuperaría.
Patakín no fue precisamente un instante afortunado en esa órbita, y vale preguntarse el por qué. Se trata de uno de los más bizarros filmes de toda la cinematografía cubana, tomando el término en su sentido castellano y en lo que significa el mismo vocablo en otras lenguas. En español funciona como definición de osado y valiente. En inglés y francés, bizarre significa raro y estrafalario. Curioso como una misma palabra puede servir para representar cosas a veces tan opuestas. Ese elemento contradictorio también califica a este filme.

Cuando se establecen las pautas del I Congreso de Educación y Cultura en 1971, las religiones y cultos afrocubanos quedaron estigmatizados. Las obras que incluían referentes de ese tipo fueron apartadas o negadas. María Antonia, la pieza más célebre de la carrera dramatúrgica de Eugenio Hernández Espinosa, fue censurada bajo la mano dura de Jesús Díaz y otros jerarcas culturales: estrenada en 1967 no se filmó una adaptación de la misma sino hasta 1990. Por fin, a inicios de los 80, esa presión comenzó a ceder, y lentamente regresaron a la luz pública no solo visiones de lo folklórico que bebían de esa fuente tan intensa, sino también roles sociales ligados a tales creencias.
En el ICAIC se habían ido produciendo los filmes que ahora se recuerdan bajo ese epíteto curioso: los negrometrajes, que abordaban el tema de la raza, generalmente con argumentos emplazados en el siglo XIX y en las luchas independentistas, denunciando la esclavitud y sus nefastas secuelas. Numerosos directores trabajaron en ese sentido, con logros diversos. A pesar de sus notables diferencias, películas como El otro Francisco (1974), Rancheador (1976), La última cena (1976), Maluala (1979), y hasta los animados de El Negrito Cimarrón, creado por Tulio Raggi en 1975, están en ese circuito.
Patakín, con un elenco de raza mixto y abundancia de actrices y actores tanto mulatos como negros, viene a ser, de este modo, entre nosotros, lo que al blaxploitation del cine norteamericano fue TheWiz, la versión cinematográfica del musical que reinventaba El mago de Oz empleando un elenco de actores afroamericanos en su totalidad, dirigida con resultados estrepitosos por Sidney Lumet y protagonizada por Diana Ross, Michael Jackson y Richard Pryor en 1978. La obra, que funcionó a la perfección en Broadway, fascinando entre otros a Stephen Sondheim, fue un desastre en la pantalla y terminó dando por cerradas esa clase de producciones en Hollywood. Hoy, TheWiz es un filme de culto. Tanto como lo puede ser, en su escala mucho menor y más delirante, Patakín para el público cubano.
Un tema de moda en el cine nacional de los 80 era el machismo, denunciado de modo memorable en Retrato de Teresa, de Pastor Vega, en 1979. La película consiguió el respaldo del público, no sin amplia controversia, por su abordaje franco a las relaciones matrimoniales en una sociedad que no lograba desterrar ciertos atavismos. Bajo ese impulso Hernández Espinosa replantea uno de los patakíes o fábulas que protagoniza Changó, encarnación máxima de la virilidad en el panteón yoruba. Mujeriego, incontrolable, fanfarrón, recibirá el castigo que merece al enfrentarse a Oggún por el amor de Ochún. Miguel Benavides, Enrique Arredondo (hijo) y Alina Sánchez son los vértices de ese triángulo musical.
No deja de tener nunca presencia importante Candelaria, asumida con una gracia desafiante por la veterana Asseneh Rodríguez, desdoblándose en varias figuraciones para tratar de retener a su escurridizo marido. Es ella quien centraliza el número donde se le ve como Ruperta la Caimana, “el fuego de La Habana”, con un sentido de parodia que, de haber dominado todo el metraje, haría más grato ahora el recuerdo de este filme.
Nunca se libra el guión del peso de lo teatral, las frases resultan altisonantes y poco naturales, y la doble lectura que sobre el mito exige al espectador toda la trama, acaba por distanciar a los espectadores. Changó Valdés y sus compinches, familiares y rivales provienen del panteón yoruba, pero se dejan ver en los exteriores del puerto habanero, entre dinámicas realistas de la Cuba de esa década, y acaban por no convencer ni como dioses ni como seres cotidianos. Evocan a esas entidades del panteón, pero hablan usando vocablos como jorocón, guapo, y tantos que se entendían entonces como ejemplos del habla marginal, y que en obras como Andoba (1969), de Abraham Rodríguez, sirvieron para ampliar y descongelar la galería social de una Nación que no era tan perfecta como se imaginaba.
Los talentos de Carlos Moctezuma, Litico Rodríguez e Hilda Oates están ahí, mas no consiguen vencer ese reto que tal vez en el teatro hubiese funcionado, a la manera en que se consigue en el libreto y la puesta en escena de María Antonia imaginada por Roberto Blanco. Cuando Sergio Giral adapta esa pieza a la pantalla, rebaja la presencia de los elementos míticos, para ir en pos de una mirada menos compleja y más concentrada en la posible realidad de su protagonista, algo que, curiosamente, alzó otra clase de quejas entre quienes veneran ese gran texto de nuestra dramaturgia. Hallar el punto medio es siempre cosa difícil, y Patakín pasa, sin mucho recato y hasta con gozo que deviene afocante, por encima de todos los extremos.
El resultado es ese tono subido, ese exceso y esa irrupción de lo musical que los enemigos del género detestan sin pudor. El famoso número de los tractores, que el trabajador y consciente Oggún canta entre los recogedores de una cosecha, con un cuerpo de baile que se encarga poco de los cultivos y mucho de expresar una alegría que el sol cubano a pleno campo debería desmentir, llegó a ser citado en El elefante y la bicicleta, película de 1994 de Juan Carlos Tabío que repasa varios momentos de nuestra cinematografía con un afán que va entre lo nostálgico y lo humorístico.
La playa Santa María del Mar es otro de los exteriores, y aún se ven en esos planos los pinos que caracterizaron ese entorno hasta que se les talaran para proteger las dunas. Alina Sánchez y Asseneh Rodríguez tienen ahí la escena obligatoria entre ambas, rodeadas por bailarines apenas vestidos con trusas que, para la época, debieron ser estímulos inesperados para el solapado público gay de la isla. Valga recordar aquí que, fiel al mito, el guión presenta a Changó disfrazado de mujer, en un raro momento de travestismo, cuando intenta huir del duelo que le propone Oggún: Hércules tropical de traje rojo y peluca dorada. La pelea final se rodó en estudio, imitando un ring de boxeo, y la caída del macho por excelencia viene coronada por un chachachá que Alina Sánchez desgrana con sensualidad. No se puede negar que la música del filme, por sí misma, tiene calidad. Que las coreografías tienen algún encanto. Pero esta suerte de patakín musical socialista, contiene, para decirlo en breve, su principio y su final.
Si lo que proponía Patakín era la resurrección del musical cubano en el cine, o mejor, la invención de un producto criollo que acrisolara los elementos de este tipo de obra, no cabe duda de que consiguió todo lo contrario.
Apaleada por la crítica, volvió a llevar a un punto cero la idea de semejante proyecto. Los otros intentos de la época no fueron mejor recibidos. Uno hay al que le fue aun peor: Hoy como ayer, la película inspirada en la vida de Benny Moré que no pasó de alguna exhibición durante un Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. “Mala desde los créditos”, dijeron de ella en la prensa, y nunca he podido ver copia alguna, aunque me cuentan que en México sus coproductores la vendieron a la televisión. Dios sabe qué nos depararía el reencuentro con ese filme de Constante Diego y Sergio Véjar, estrenado en 1987.
Cuando se cumplieron, en 2009, los 50 años del cine revolucionario cubano, algunos colegas impulsaron encuestas para seleccionar, por supuesto, los mejores filmes, los mejores carteles, los mejores documentales, etc. Y yo me preguntaba: ¿por qué no ser suficientemente críticos como para asumir los dislates y también proponer una encuesta acerca de nuestras peores producciones? Que no falta tela por donde cortar ahí, y también, en esa masa llena de buenas intenciones malamente rodadas, puede saltar una sorpresa.
Patakín es una de ellas, si se le mira hoy con sentido del humor, y nos preguntamos viendo sus secuencias: qué éramos y cómo éramos en la Cuba de ese tiempo, para llegar a ver el estreno de una pieza tan irregular y, por lo mismo acaso, tan increíble en sí misma. El cine es un espejo cruel, pero también honesto en ese sentido: nos dice, incluso a través de sus peores ejemplos, qué realidad lo acompañaba. Nos acompañaba. Nos recuerda quiénes fuimos ante la pantalla, hundidos en la sala oscura, maravillados o espantados, ante lo que en ella se proyectó, en ese momento y en ese contexto específico.
La Cuba de los 80 fue el espacio de reconquista para una utopía que discutió, a veinte años del arribo revolucionario, sus claves más arduas. La bonanza económica, sostenida por el diálogo de mercado con los países del Este, nos dejó vivir ese momento con una intensidad que demoraría no mucho en deshacerse. El cine cubano de esas fechas nos lo deja saber, con su abundancia de líneas y controversias, con la llegada de nuevos directores y la pugna de los veteranos por renovarse y seguir adelante. Parecía que todo iba a ser posible. Incluso, cosas tan improbables como que tuviéramos un buen cine musical.
Patakín es hoy esa pieza de culto que, a la manera de los filmes de Juan Orol (el más que más entre los latinoamericanos) o Ed Wood, solo puede verse desde la distancia crítica que viene flanqueada del humor o de la incredulidad más desternillante.
En un país donde la discusión sobre la raza sigue vigente, donde los mitos y cultos provenientes de África son ya parte de una galería que se deja ver entre la autenticidad y el comercialismo turístico, donde el cine mismo ha entrado en otras relaciones con sistemas diversos de producción, la revisión constante del pasado inmediato es tan necesaria como el rescate de un tiempo más remoto. En el cine, por un buen tiempo, hubo una Cuba que respiraba a la par que ciertos diálogos sociales. Hoy la vibración persiste, pero también apela a otros caminos, a discursos más extremos, a la impaciencia de las nuevas generaciones, a una mirada hacia la utopía que incluye el cinismo y la denuncia tanto como un grado de desacato que pudo ser impensable en los días del estreno de Patakín, con su solar idealizado, sus extras, bailarines y figurantes de sempiterna sonrisa coreana, y una música, también hay que decirlo, menos estridente y violenta que la que nos acosa hoy.
El híbrido que es Patakín no ha dejado de fascinar a algunos estudiosos extranjeros, un tanto a la manera en que ha sucedido con Soy Cuba y otras piezas semiolvidadas y de logros más certeros. Sospecho que, para ellos, la Isla que se deja ver en este musical es tan subyugante como exótica, tan disparatada como provocadora. Una Cuba bizarra, para volver al término, tan caro a lo que entendemos como cine de culto.
El cine musical cubano es una cuenta pendiente. Apena que un país con un acervo tan poderoso no posea obras de mayor dignidad, salvo las contadas excepciones. Filmes como Zafiros, locura azul (Manuel Herrera, 1997), el cuento Lila de Léster Hamlet en Tres veces dos (2004) o El Benny, de Jorge Luis Sánchez (2006), se acercan al género. Pero ninguno ha logrado superar el eco de La bella del Alhambra, la cual, curiosamente, se percibe como un logro y una demanda a hacer aún más.
Cuba se entiende como música y espectáculo. Es una lástima que de ello haya tan poco en nuestras pantallas. Se trata de uno de los géneros más complejos y costosos pero, al mismo tiempo, de una expresión siempre dispuesta a regenerarse, y a entrar en temas mucho más oscuros y riesgosos de los que solo piensan en él desde el recuerdo hollywoodense de los 40 y los 50. Quién sabe si no logre resucitar también entre nosotros.
Por ahora Patakín (que quiere decir fábula) nos avisa de sus excesos y sus peligros. Nos hace vernos en esa Cuba con la imprescindible sonrisa de quien sabe que la historia, desde el pasado, nos anuncia los tropiezos venideros. Y lo hace a golpe de conga y batá. Porque también, eso somos.
Como dice China Zorrilla en Esperando la carroza: «qué duda cabe».

PATAKIN (1982, 108 minutos)
EQUIPO TÉCNICO
Guión: Manuel Octavio Gómez y Eugenio Espinosa
Dirección: Manuel Octavio Gómez
Producción General: Santiago Llapur
Dirección de Fotografía: Luis García
Montaje o Edición: Justo Pastor Vega
Sonido: Jerónimo Labrada, Germinal Hernández y Raúl García
Escenografía: Luis Lacosta y Manuel Octavio Gómez
Vestuario: Gabriel Hierrezuelos
Música: Rembert Egues
Director musical: Manuel Duchesne Cusán
Coreografía: Victor Cuellar
INTÉRPRETES
Miguel Benavides
Asenneh Rodríguez
José Manuel “Litico” Rodríguez
Alina Sánchez
Enrique Arredondo (hijo)
Carlos Moctezuma

(Santa Clara, 1971). Poeta, dramaturgo y crítico de teatro cubano. Pertenece al Consejo de las Artes Escénicas. Muchos de los espectáculos que ha asesorado para el grupo teatro El Público han merecido el Premio de la Crítica. Sus poemas se incluyen en antologías de Cuba, España, México y Estados Unidos.
